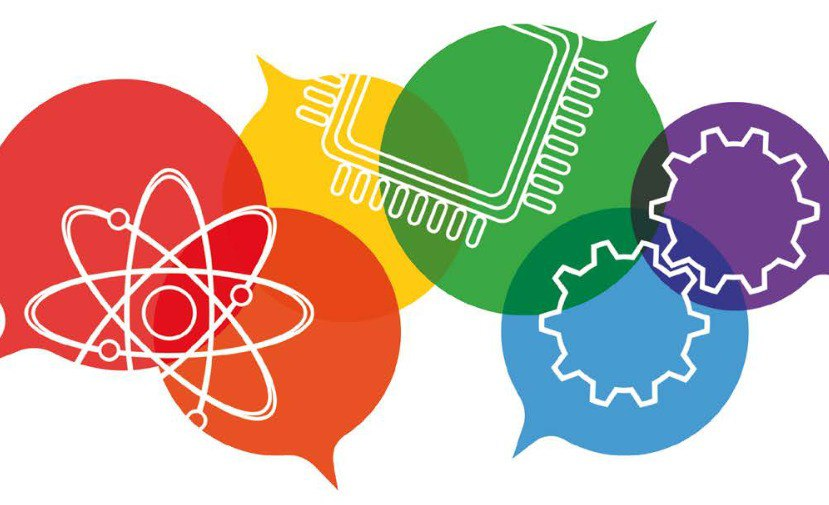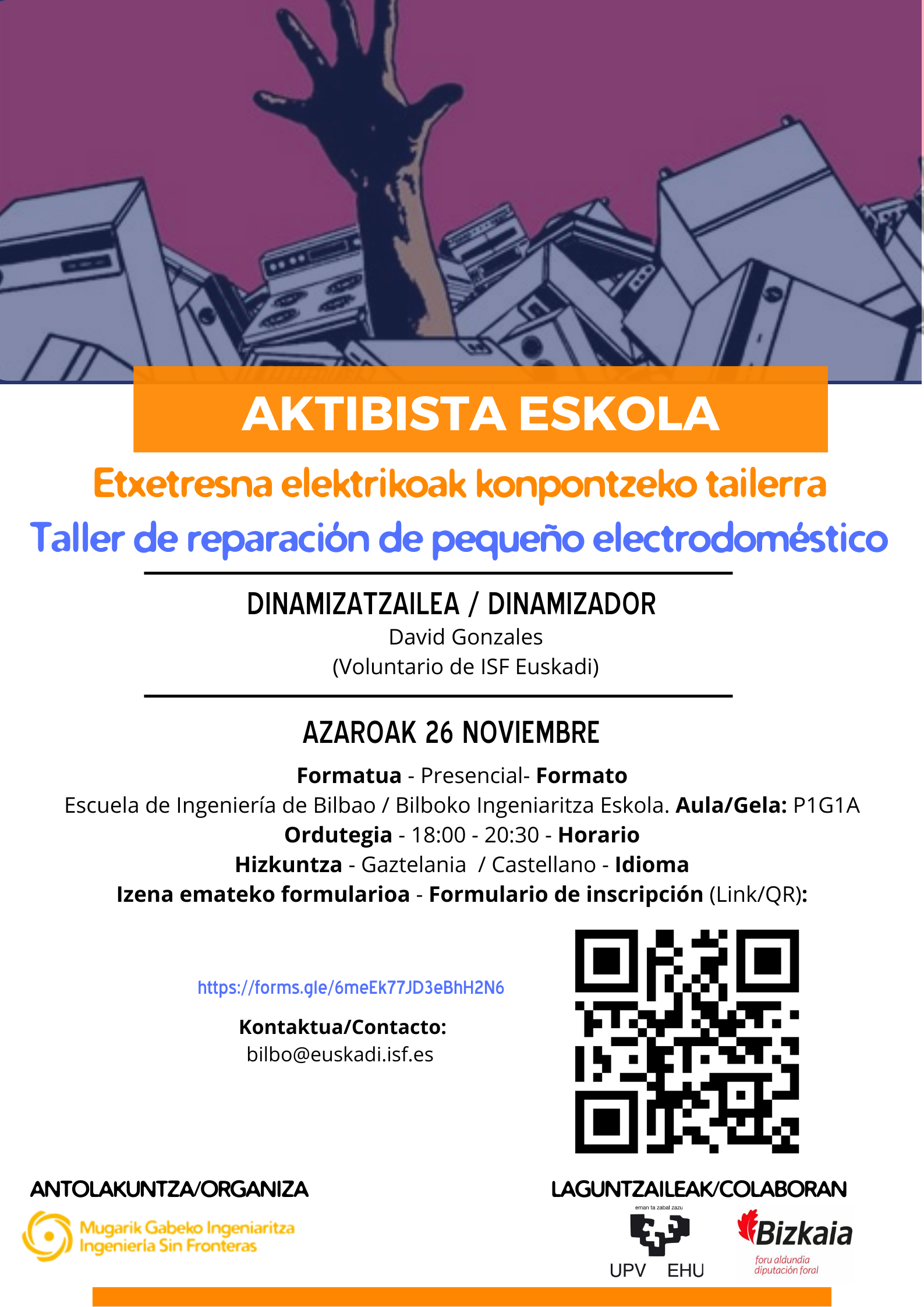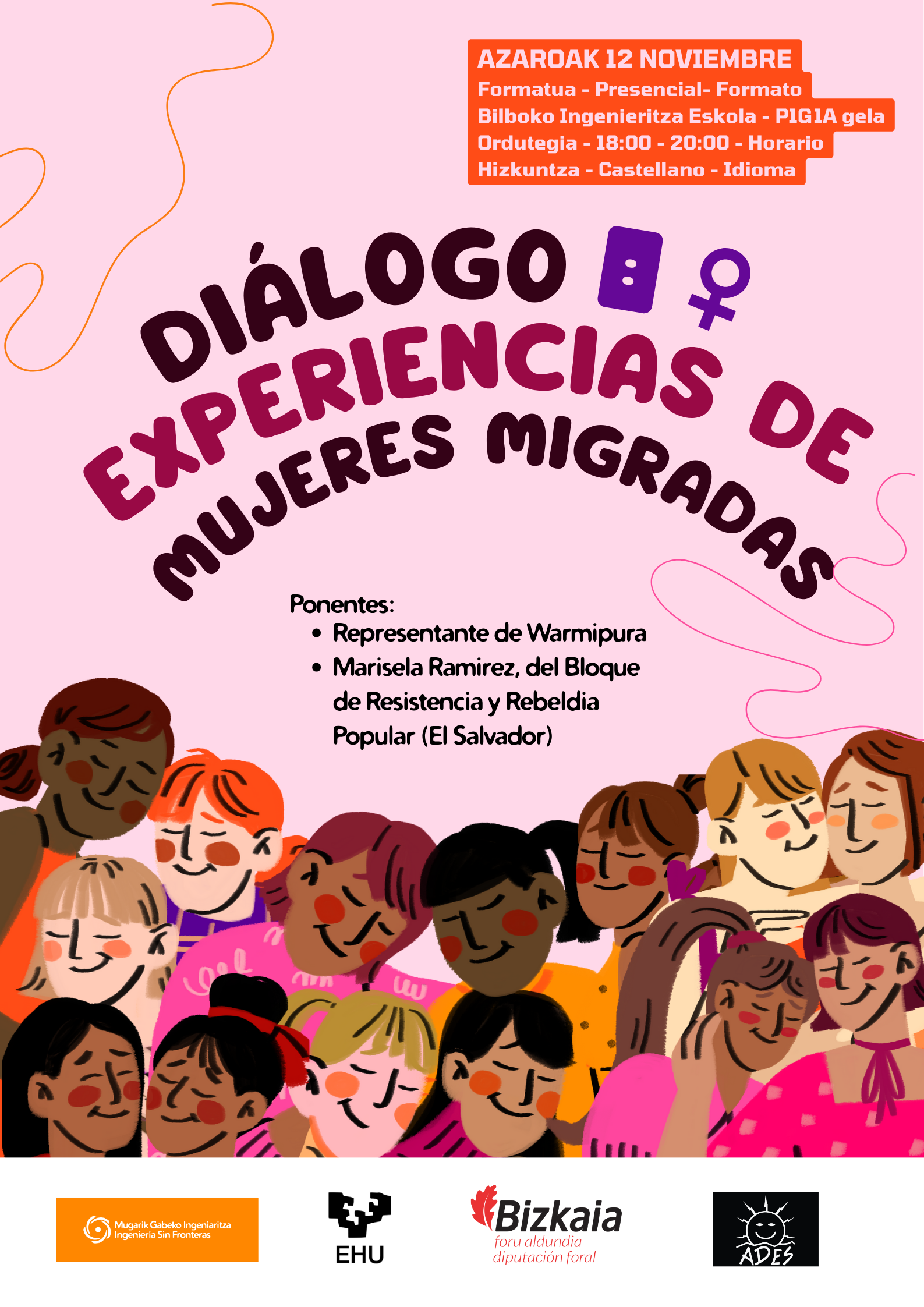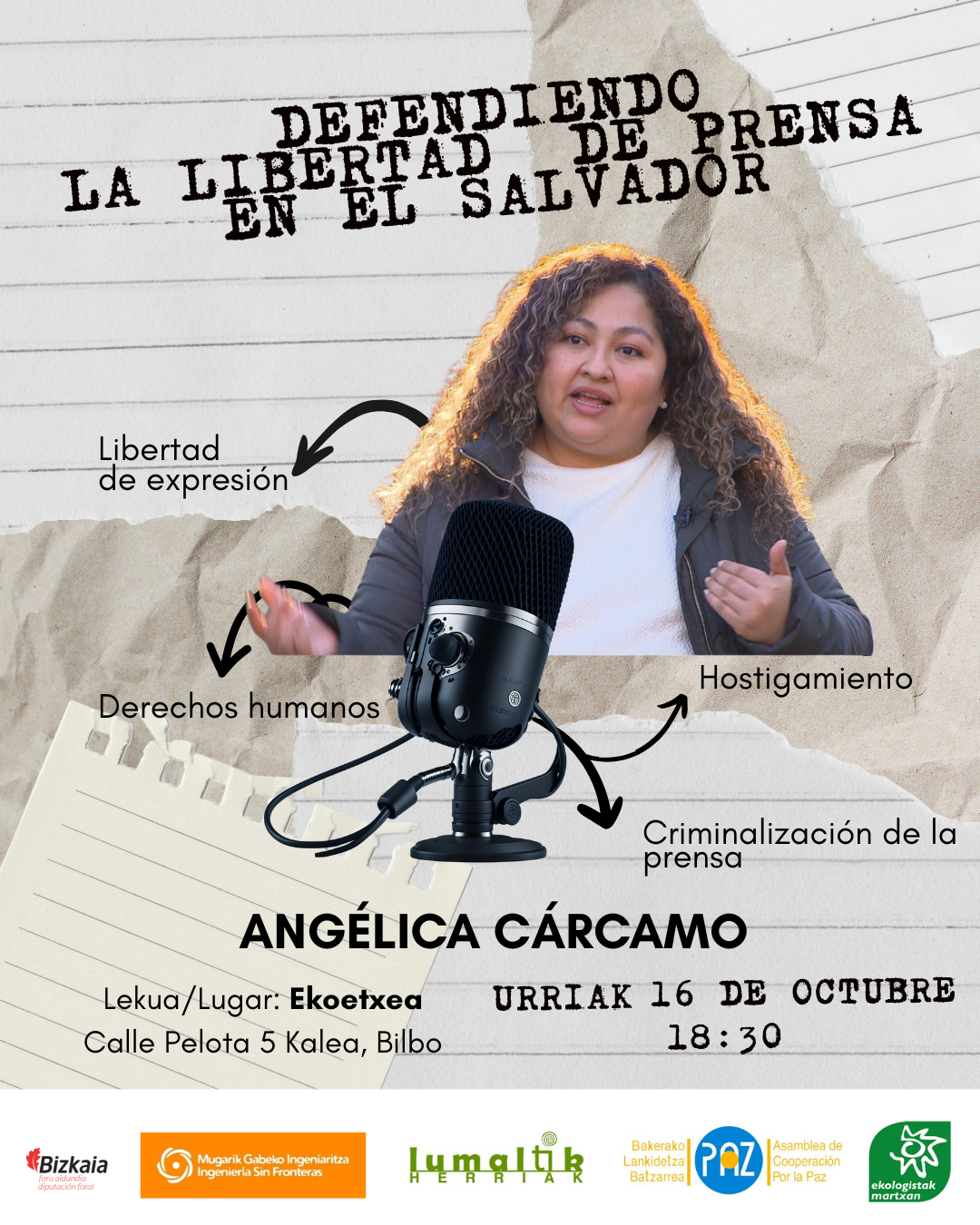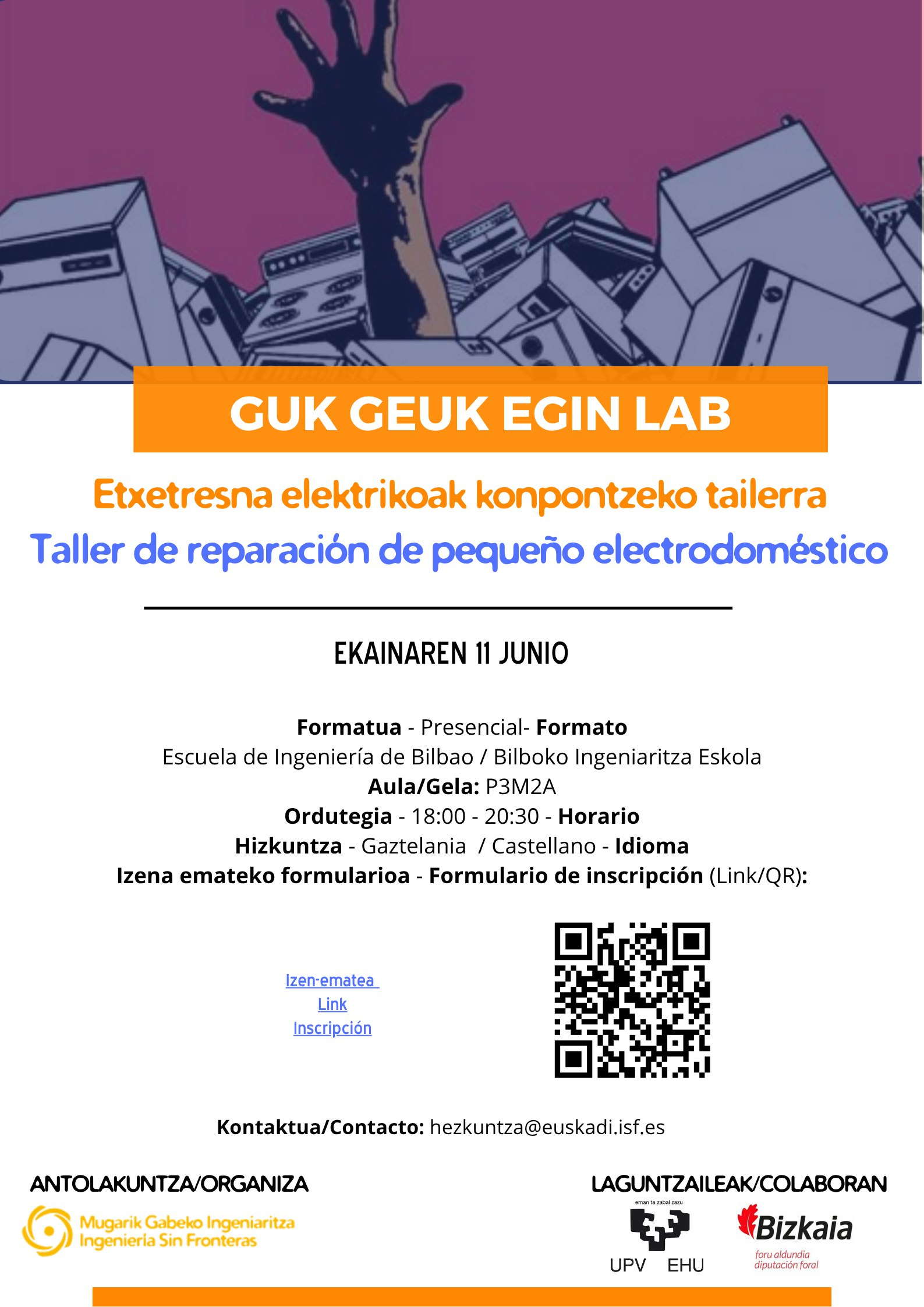A continuación, os compartimos la crónica escrita por Laura Martinez, participante en la jornada de intercambio de experiencias: vocaciones LGTBQIA+ en ciencia y tecnología.
Visibilizar desde la ciencia lo que siempre se ha querido esconder
El pasado martes 13 de mayo, se realizó una jornada de intercambio de experiencias: vocaciones LQTBIQA+ en ciencia y tecnología, en la UPV-EHU ,que fue organizado por ISF-MGI. Asistí al evento que, sinceramente, me removió mucho. Se trataba de un espacio para hablar de las vivencias de las personas LGTBIQA+ en los campos de la ciencia y la tecnología, con la intención de compartir sentires, experiencias, y sobre todo, visibilizar realidades que suelen quedar silenciadas. Desde el inicio, se sentía un ambiente seguro, de escucha, sin juicios. Un lugar donde podías hablar sin tener que explicar quién eres o por qué estás ahí.
Durante el encuentro nos invitaron a reflexionar en torno a varias preguntas que, al principio, parecían complejas, pero que en realidad tocan cosas que muchas veces hemos sentido, aunque no siempre podamos poner en palabras. Por ejemplo: ¿quién decide qué se investiga? ¿Por qué hay temas que nunca se tocan en nuestros espacios de estudio o trabajo? Y claro, ¿qué pasa con nuestras vidas cuando nuestros cuerpos, nuestras historias y nuestras necesidades no están en esas investigaciones?
La ciencia, muchas veces, se presenta como algo “neutral” u “objetivo”, pero en realidad está llena de decisiones políticas. En nuestros ámbitos laborales o académicos, se refuerza constantemente la idea de que hay verdades absolutas, cuando en realidad esas “verdades” responden a una norma: la heteronorma, el binarismo, el capacitismo, el racismo. Y esto se nota, sobre todo, en lo que se calla o se invisibiliza.
Nos preguntaron también dónde veíamos la presencia LGTBI en nuestros espacios de trabajo. La verdad, muchas veces esa presencia es nula, o está escondida por miedo al rechazo o a no ser tomadas en serio. Y cuando hay alguien visible, es común que tenga que estar justificando su existencia constantemente, explicando por qué habla en femenino, por qué usa ciertos pronombres o por qué se le ve “diferente”.
A mí esta parte me hizo pensar mucho en cómo, desde nuestros propios espacios, podríamos hacer algo para que la ciencia no sea un lugar hostil. A veces creemos que hay que hacer grandes cosas, pero también hay gestos pequeños que pueden marcar la diferencia: abrir estos espacios de diálogo, usar un lenguaje respetuoso, cuestionar los contenidos que reproducen estereotipos, o simplemente no quedarnos callades ante una negligencia o una burla.
Hablamos también de esas negligencias que muchas veces se normalizan. Por ejemplo, cuando se hacen investigaciones sin tener en cuenta la diversidad de cuerpos y experiencias, o cuando no se respetan las identidades de las personas en el trabajo de campo. O incluso cuando se omite por completo la existencia de personas LGTBIQA+ en ciertas temáticas “porque no es relevante”, como si nuestras vidas no tuvieran impacto en la sociedad.
Me fui del evento con muchas emociones encontradas: por un lado, la rabia de ver cuánto nos falta por transformar; pero por otro, la alegría de haber compartido ese espacio con personas que también están luchando por una ciencia más justa, más humana y más diversa. Porque lo que no se nombra, no existe. Y nosotres existimos, resistimos y también hacemos ciencia.